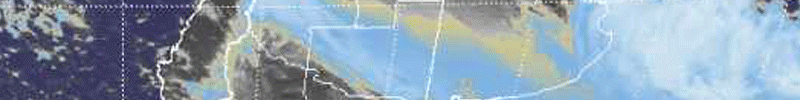|
Históricamente,
tras la llegada de los colonizadores españoles, estas praderas
se transformaron en el ámbito de las grandes “estancias”,
caracterizadas por un sistema de explotación ganadera extensiva.
La gran agricultura pampeana nació posteriormente, de una
asociación del propietario estanciero y el colono agricultor
llegado con la gran inmigración. De esta forma se estableció
una modalidad de rotación singular del uso del suelo: en
los lugares aptos para el maíz, se sembraba este cereal,
alternando con trigo o lino durante unos años, y después
el campo se convertía en alfalfar, aumentando así
su capacidad ganadera; y al cabo de cierto tiempo el ciclo comenzaba
de nuevo. En otras áreas se practicaban combinaciones parecidas,
pero siempre adaptadas a las exigencias de los cereales utilizados
en cada caso, sistema con el cual, según lo observara PAPADAKIS
en su trabajo “Avances recientes en pedología”,
“se puede afirmar que la fertilidad potencial de los campos
es hoy tan alta como cuando llegaron los españoles”.
La
agricultura se realiza en general en condiciones de secano (agricultura
sin riego) y en forma semiextensiva y medianamente mecanizada. Los
cereales participan con la mayor superficie y valor, siendo los
más importantes el trigo y el maíz. También
se destacan los granos forrajeros, como la avena, cebada, sorgo,
etc, asimismo utilizados como pasturas de invierno; y las oleaginosas,
como el lino y el girasol. En forma complementaria a la actividad
agrícola también se desarrolla la ganadería,
donde sobresale fundamentalmente la cría de la raza Shorthorn,
productora de carne.
En
este sentido, se distinguen dentro de la región dos zonas
especializadas en la producción de carne vacuna: la de
cría (Las Flores y alrededores) y la de invernada,
hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Las zonas de cría
coinciden –en general– con campos de pastos pobres y
de baja calidad. Son campos de menor receptividad por falta de agua
o por ser inundables; se dedican entonces a la producción
de terneros. La más importante es la ubicada en el centro-este
de la provincia de Buenos Aires, correspondiente a la cuenca del
río Salado, conocida con el nombre de pampa deprimida, que
carece casi totalmente de pendiente y, como consecuencia, las aguas
se estancan formando lagunas y bañados.
Una
práctica generalizada consiste en sembrar lino sobre el campo
virgen, al segundo año trigo sobre la misma parcela y al
tercer año alfalfa; esta práctica, con sus distintas
variantes regionales, llevó a un predominio de los cereales
y forrajeras en el siguiente orden de importancia: trigo, maíz,
avena, centeno, cebada, mijo, arroz y alpiste, además del
lino y el girasol para la obtención de aceites. Los principales
cereales forrajeros (avena, cebada, centeno y maíz) se utilizan
para alimento del ganado durante el invierno, dando lugar al negocio
ganadero conocido como “invernada”, que consiste en
el engorde de los vacunos en pasturas artificiales a partir de los
cereales mencionados.
De
manera que sobre el mismo paisaje de pastizales se superpone la
agricultura con la cría de ganado; es decir que la cerealicultura
y la ganadería coexisten en la misma región de pastizales,
donde se han registrado densidades de ganado vacuno cercanas a las
100 cabezas por km².
En este sistema asociado (agrícola – ganadero) lo esencial
de la alimentación proviene de la alfalfa pastoreada, pero
se sabe que la alfalfa, contrariamente a las hierbas naturales de
las praderas, no puede permanecer constantemente en el mismo suelo,
y es necesario su laboreo por rotación, sembrar trigo y luego
avena o maíz que sirven de forraje y completan la alfalfa.
Una práctica que podrá mejorar esta situación
sería asociar los cereales, sembrados para verdeo, con leguminosas.
Finalmente podría hablarse de la fauna típica de esta
región con pastizales altos, que es la propia del paisaje
estepario y que históricamente sirvió de caza a la
población indígena: el ñandú, el ciervo
de la pampa y el guanaco, además de roedores, vizcachas y
aves corredoras como las perdices.
Regresar
Anterior
Regresar
a Altura
del sol sobre el horizonte
|